Escribo estas líneas desde un dispositivo electrónico móvil, uno de
ésos que llaman tablet, a cientos de kilómetros de mi casa. Como sabéis, las tabletas
no tienen un procesador de textos como word que te permita editar tus
documentos de un modo sencillo, y la solución a la edición textual más
razonable, pasa por descargarse del google play o del app store una aplicación
que haga, muy rudimentariamente, las veces de editor de textos. Escribo sin
teclado, o mejor dicho, con el teclado táctil de este dispositivo: pequeñas y
sensibles teclas que me obligan a escribir cada palabra con un cuidado excesivo
y una vigilancia minuciosa, para que el corrector ortográfico del cacharro no
haga de las suyas y me cuele caprichosamente alguna palabra, se coma alguna
coma o algún punto, o me obligue a elegir formatos que, de otro modo, yo no
hubiese elegido en absoluto.
Podéis pensar, al menos yo lo haría, que no hay razón para tanto
cuidado a la hora de escribir este artículo, un artículo que, además, pasará a
la historia sin pena ni gloria, muy probablemente, y que no hay mejor remedio
para no tener que enfrentarse a las grandes limitaciones de la tableta, que el
uso de un pc. Podéis pensar éso, y estaréis en lo cierto.
Pero lo cierto es que cuando uno tiene que viajar cada semana a un
lugar que no es el suyo, a una ciudad que no le pertenece, el equipaje siempre
pesa demasiado y cualquier objeto a mayores, cualquier aparato añadido a tu
maleta a última hora de la tarde del domingo, se revuelve el lunes contra tu
espalda con todo el peso de la tierra. El tren que te lleva lejos de casa,
terco y obstinado, es también el mismo tren amable y esperanzado que te trae de
vuelta cada viernes, y los días laborables se convierten en meras estaciones de
servicio en las que uno espera, con verdadera impaciencia, la llegada de ese
viernes que, de nuevo, le trae su vida de vuelta.
Porque tu vida, al fin y al cabo, se queda donde está tu familia, que
es tu casa, se queda donde están tus amigos, que son tu casa, se queda donde tu
amor y tu perro, que son claramente tu hogar, cuidan de tu vida entre semana
hasta que vuelves a ella. Vivir fuera de tu vida no se parece a niguna otra cosa.
Que te cuenten tu vida por teléfono y te manden fotos de caras y rincones
cotidianos no se parece a casi nada. Por éso del exilio se sabe siempre más
bien poco, porque las vidas de quienes allí van a parar durante un tiempo, se
quedan detenidas mientras tanto, como trenes de corto recorrido aparcados en
vías auxiliares.
El exilio, en realidad, no es estar lejos de tu casa, sino fuera de tu
vida. Porque, al fin y al cabo, estar lejos de casa pero con tu vida, estar
lejos de casa pero con tu amor y con tu perro es, sabedlo, estar en casa.
Pero fuera de casa no se puede bailar. Uno no termina nunca de coger el
ritmo. Fuera de casa todas las cosas se parecen a tu casa y todos los perros se
parecen al tuyo, pero no deja de haber algo en sus andares, algo en sus ojos
que viene a recordarte con una retorcida levedad, que ninguna de esas vidas es
la tuya, que sus adorables y livianos paseos no te pertenecen. Por eso lo peor
de estar fuera de casa no son todas las cosas ajenas a tu vida que te circundan
alrededor, sino los huecos que dejas en tu mesa, el espacio de tu sofá que se
queda sin cubrir, el paseo matutino que no das por tus calles, el hueco del
sueño que no sueñas en tu cama: todo aquello que no puedes compartir.
¿Y quién no tiene un amor?, se pregunta Alejandra Pizarnik en aquel
poema titulado Exilio. Porque el exilio es éso. El exilio es tener un amor, un
perro y una casa. El exilio es que te guste mucho tu vida y tengas que mirarla
desde lejos.
El trabajo que he venido a hacer a cientos de kilómetros de mi vida es
el mismo trabajo que puedo hacer en mi casa, o a unos poco kilómetros de ella.
El trabajo que he venido a hacer a cientos de kilómetros de mi casa es un
trabajo idéntico al que estará haciendo alguien que esté ahora mismo trabajando
en mi cuidad, a cientos de kilómetros de la suya. Todos los perros que pasean
junto a él cuando sale de trabajar, son mi perro. Todos los perros que pasean
junto a mí cuando salgo de trabajar, son el suyo. Vemos pasar cada día los
huecos que en su vida ha dejado el otro, y no nos atrevemos a rebelarnos contra
un sistema que sólo sabe fabricarnos agujeros. Un sistema de organización
política y social que nos arranca de nuestras vidas y aún pretende que le
bailemos el agua. Que le estemos agradecidos. Un sistema de gestión del
territorio que lleva a un profesor de matemáticas de Chiclana a dar clase de
tecnología en Iscar, y a un ingeniero industrial de Valladolid a dar
matemáticas en un instituto de Cádiz.
Condenados a vivir fuera de nuestras
vidas y ver pasar las vidas de los otros en fugaces ráfagas de destellos, como
en aquel cuento de Italo Calvino en el que los amantes nunca llegan a
encontrarse. Condenados a esta extra territorialidad perversa, deslocalizados
de nuestros afectos, de nuestras empatías, de nuestros pormenores. Saqueadas
nuestras casas, desalojadas nuestras rutinas, externalizados nuestros pulsos,
nuestros quereres, nuestros abrazos. Nos están dejando sin abrazos y no
deberíamos consentirlo. Alguien debería decir que basta, y ese alguien tendríamos
que ser nosotros. Una generación formada hasta el escándalo, obediente y sumisa
hasta la ofensa, conservadora y crédula hasta rozar el disparate. Una
generación que se ha tragado más cuentos y más jarabes de los que cualquiera
hubiera podido digerir, y que sin embargo ahora comprende, maleta a la espalda,
agujero a la espalda, que todo era, la verdad, mentira, y que el precio es
llevar una vida zombie, walking deads caminando alrededor de las vidas de otros
que, también, tuvieron que abandonar la suya. No deberíamos consentirlo.
Alguien debería decir que basta y ese alguien deberíamos ser nosotros. Una
generación nieta del exilio, vapuleada por la precariedad, la provisionalidad y
la urgencia. Una generación que ha leído menos poemas de Alejandra Pizarnik de
los que hubiesen sido deseables para hacer la (re)evolución. Una generación a
la que le hubiese ido mejor desobedeciendo al padre y abrazando a los poetas.
Os escupo en la cara, que decía Federico. Os escupo en la cara. Desde este
teclado provisional, desde las periferias de mi vida, os escupo en la cara a
vosotros, viejos engolados de poder y corruptelas, hombres viejos, oligarcas.
Os escupo en la cara como Federico. Porque alguien debería decir que basta -¿no
tenemos, acaso un amor?-. Alguien debería decirlo -devuélvannos nuestras vidas,
nuestro derecho al abrazo- y tendríamos que ser nosotros. 

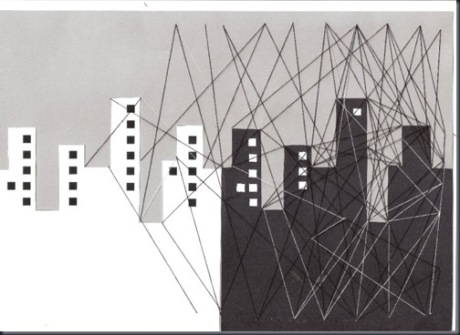

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Suéltalo...